(I)
Pienso en islas. Paisajes de infancia. Islas. De la aventura, de Gilligan, las Malvinas. La forma isla es la forma del recuerdo. Fabulada, mítica, conformando archipiélagos. La isla Paulino es una isla de infancia, es mi infancia como isla: aislamiento, soledad, temeridad. Ir a Paulino es una forma del retorno, a una isla en donde nunca estuve, pero que es parte de mí. Tras su manto de neblinas Paulino aparece. Su carácter espectral, sus fantasmas, reverberan, se vuelven bruma densa.
Hay caballos salvajes. Flacos, arruinados. Forman una tropilla triste, errabunda. Como si el pasto que sí hay no bastara para sacarlos de una inanición genética. El hambre en las venas, en las vísceras. Como forma de existencia. Estética de la ruina, del hambre. Paulino es una isla pobre, de fantasías mundanas, siniestras. Las sombras de lo que fue, de lo que nunca más será, se sientan en la mesa del recreo, piden vino patero de uva de la isla y juegan truco a perdedor, o a ganador, da lo mismo.
Llegan los turistas. Los cuentan. No todos, sólo Santos, el dueño de un camping con cabañas, duendes y un pasado policial. “Hay unos cincuenta, cada vez menos”. Pulcro, atento y servicial. Los turistas llegan con cada lancha colectiva, la única, pequeña, con dos tripulantes, siempre el mismo lanchero, el ayudante va cambiando, algunas veces es el mismo Santos. Llegan y despiertan una leve esperanza en los pocos isleños. Leve, porque casi no consumen, no gastan dinero. Traen sus heladeritas repletas, colchones, carpas, y como llegan encaran el sinuoso y tropezado trecho hasta la playa. Heladeritas, colchones, carpas, bolsas de dormir, cañas -artilugios de la esperanza-. Preparados para no pagar más que el boleto de la lancha.
Vienen bajando. La lancha abarrotada, alborotada. Familias, mochilas, pelotas de fútbol. Los niños se inquietan. Los adolescentes fingen mayor edad. Las parejitas quinceañeras. Marcas de vidas, de encierros varios. Prepotencias maceradas en la costumbre. Cuerpos expuestos. Al sol, a intemperies tantas. Restos, cúmulos de deshechos. Rostros percutidos en inclemencias interiorizadas. Una vitalidad insospechada, ingobernable, acechante, que las imágenes y luces cotidianas, repetidas, repetibles, no registran, no pueden ver.
Y la costumbre de leer a los otros. Sobre todo a los otros. La fascinación por el que se despreocupa de las costumbres burguesas. La risa, los cuerpos, la desmesura, la falta de cordura. Espera e incordura: fáciles y perniciosas, insistentes, satisfechas clasificaciones.
En la isla, el tiempo es otro. El lanchero sale cuando sale. La gente espera sin mayor protesta. Los horarios son estimados. Más tarde más temprano se llegará. El ir y venir del agua sobre la orilla, el bajar y subir de la marea, parecen dar el ritmo calmo pero fatal del tiempo isleño. Agua espesa, de flujo tardo y constante. La certeza del río, de su fluir perpetuo. Siempre allí. Luego de la ferocidad, volverá la calma. Estuvo antes, nos sobrevivirá. Lo contrario a lo veloz y tintineante de una navegación ciber-náutica (anti trágica, sin posibilidad de naufragio alguno) El río es indómito, vivo, confiable. Da calma, vida. Da muerte, calma.
La prefectura deambula por el río, lenta, expectante. No hay policía en la isla. Las multitudes arriban en masa. Agitadas, agitando. Motivos suficientes para un mecanismo represivo presto a actuar, a ostentar su presencia. Pero no, no acá. No hay quienes teman de ellas. No hay clases medias en Paulino, para quienes la policía es principio y fin, por quienes la policía tiene cotidiano, mundano sentido de ser. La turba aquí reina, tranquila, en su propio guiso. Se miden, pendencieros, pero nada se desmadra, al menos no demasiado, apenas, de vez en cuando. Un estado de acostumbrada y macerada alerta.
Pieza con luz de vela; los mosquitos que acosan cual plaga herejética; ella se baña en un hilo de agua tibia; el Legui empieza a aflojar; los fantasmas a aparecer, a preguntar, a inquietar. Qué hacemos en la isla. Qué intriga me develará escribir sobre ella, a qué riesgos (no) me expongo en esta escritura. La muerte ronda. Pero quién dijo. Quién sabe qué. Quién sabe dónde y cuándo, y cuánto un cuerpo puede qué. Escribir sobre, desde el miedo. Único modo de sentir (el) cuerpo. La muerte ronda. En una planta maldita. En una herida mal curada. La muerte ronda. La invoco. De qué me arrepentiré. Con qué estoy lidiando.
Cuidar el propio pellejo, el de los propios. Tensa calma, vital. Vuelta cuerpo. Somos/son en ese cuidado de sí que la desprotección produce. Pero dónde es que el ellos –quienes- se vuelve nosotros. ¿No es acaso esta la pregunta de la política?. La turba es por definición siempre sospechosa. La sociología, el arte de las clasificaciones, de hecho se funda en esta definición, en este temor. La turba, siempre sospechosa, no es a quien proteger, sino a quienes hay que controlar: definir, nombrar, tener a tiro, no perder de vista. Para proteger a otros, esos, que no vienen a Paulino. Y porque no vienen, los que merecen –aúllan- protección, los que siempre son controlados, reprimidos, los siempre sospechosos, aquí campantes, como peces en el agua, como esos que intentan cazar con la taimada paciencia del pescador. Aquí, ellos, sin controles, sin ojos avizores, campantes. Y se es, se deviene cuerpo vivo, alerta, caliente, deseante en tal estado de intemperie. O no, no tanto: la mitificación seduce.
Tuve una revelación: tengo que venir a pescar a la isla. Quedarme ahí, pescando, esperando. Imbuirme en la lógica de la espera, la del que nada espera, acostumbrado a esperas varias, a sabiendas vanas o esperanzadas, cuestión de fé: sacarse la grande. En la espera se gesta la resignación, pero también se templa el espíritu. Pescar. Meterme en el rito. Verme, sentirme, no tan extraño, tan extranjero, con mi cámara, mis papeles, mi deambular. Pescar. Como mi abuelo Coco aquí antaño. Como casi todos de los que vienen a la isla. Los que vienen pescan. Los de acá pescan. Todos tiran una línea (jugarse un numerito a la quiniela), la dejan en el río, algo picará, tal vez no hoy, pero quien sabe.
Algo se enganchará, se verá atraído. El pescar es un deporte que requiere un saber, una técnica, equipos. Pero sobre todo esperar. Esa es la mayor virtud a tener. Esperar. A que se geste el encuentro casi milagroso entre la carnada (escondedora del fatal anzuelo) y el pez (aun no pescado) Milagro, fe, espera divina que aquello que no se ve pero se intuye pique, debajo de esa barrosa inmensidad acuosa, donde los peces rondan sin saber –creemos- lo que se esconde dentro de esos artilugios encantadores, engañosos, fatales. Aprender a pescar es aprender también el arte del engaño, saber dónde encontrar y cómo atraer a nuestras presas. Incluso cómo hacer que ya engañadas, “picando”, no se nos escapen.
¿No son acaso esos mismos, espera y ficción, los fatales modos del devenir otro, de la pregunta por la identidad, por la herencia?
Coco muere en el 85. Se dijo, tal vez, a causa de los juicios. Una afección pulmonar avanzada, incluso en (¿por?) el marco de desprotección de una trama corporativa desgajada. “Ningún compañero de Coco fue al entierro”, evoca mi madre haberla oído a mi abuela decir. Qué tejido de silencios generó Coco, su vivir, su morir, qué de esto me constituye. Qué de esos subrepticios matices del temor, del terror, nos conforman.
Somos los únicos en el recreo. Casi los únicos visitantes en toda la isla. Lunes laborable y nosotros acá. Nosotros, los que miramos. Ellos, con tranquilidad expectante, al pasar nos miran. Los días en la isla parecen no diferenciarse. Siempre laborables, hacia afuera, hacia adentro. Y se termina tomando una copa en lo de Jorge, o en alguna mesa donde apoyar un vino. Pedimos el rosado típico de la isla. Dulce, casi un jarabe. Cincuenta mangos, aunque el valor del dinero acá parece difuminarse. El vino patero, auquel con el que Haroldo Conti tituló su nota sobre Paulino. El rosado parece ser más actual, y no podría caberle el mote de “Vino triste de la Costa” en su dulzura acaramelada. Pero también. Todo en la isla se tiñe con un espíritu melancólico.
La muerte ronda. Solos, o casi, nos movemos errantes. Lidiar con fantasmas obliga el pispear de coté: cabeza gacha, arrastrando alpargatas. Hundido entre sombras se dificulta el diálogo, el encuentro. Cómo se le habla a un muerto, a lo muerto. En silencio, osco, mirando al sesgo.
Casi en simultáneo a las sordas, deshilachadas preguntas, y las módicas, improbables, diluidas respuestas sobre Coco, encuentro las fotos de mi abuelo de sangre, que muere joven, y al que no conocí. Un peronista «acérrimo», me dicen, también fascinado por la pequeña isla de Berisso. En las pocas fotos que hay de él se lo ve en Paulino, vital, fotogénico, galante. Inevitable la comparación. Era un ser absolutamente desconocido para mí hasta hace unos pocos años. Y estas fotos resumen, fabulan, una vida. Mi abuelo, ahora es, para mí, lo que estas fotos muestran. Inevitable la comparación, decía. De este vitalismo idílico y peronista, a las sombras que intempestivamente caen sobre Coco. El que muere joven y radiante, el que lo hace carcomido por los horrores.
“Me rompés la orilla, puto”, sale uno, a los gritos, absurdo, dramático, ante el paso de un transatlántico. Los barcos avanzan por el canal y su estela destruye la costa, derrumba las orillas, horadas los bordes. Y así las casas, los muelles, los caminos. Miguel los escopeteaba. Los peores son los prácticos, dice. Los barquitos que guían a los más grandes a entrar al puerto de Berisso, que al pasar solos, lo hacen fuerte, generando una oleada festejable por el turista y los niños, angustiante, destructiva para el isleño. Los cagaba a escopetazos. Su casa está sobre la costa, y parte de una especie de terraza, donde pasa las horas escuchando radio y tomando los vinos y licores que él mismo hace, está semi derruída. El agua golpea, horada y derrumba.
Vivir en estado de inminencia, de precariedad. Signos de la isla, del –devenir- isleño. Casas de chapa. El agua que sube, lo inunda todo. Las inclemencias del tiempo, de la naturaleza y su dinámica mandan. El hombre, Miguel, todos, supeditados a ellas. Las certezas (el techo, el suelo, el territorio, lo sólido) son precarias, se desvanecen en el agua. Y en tal precariedad el espíritu se templa, la existencia se torna innegable, densa, dada a la experiencia de lo precario, de lo finito. Pero ya cansa, dice Miguel, mientras se acomoda el pantalón, manos en la cintura, y guiña un ojo a mi compañera con su mirada chispeante, cansada, resistente.
Llueve en la isla. Agua sobre agua. Manto de neblina. Estructuras tenues. El continente manda. Vida sobre vida. Un pedazo de tierra a la deriva. Llueve. Y la isla fantasmea, los muertos retornan. O serán mis ojos, mis abuelos, el río, Conti. Lo leo: “La uva chinche americana sirve para producir un vino de escasa calidad para los catadores. Sin embargo para nosotros, los de las islas, es el vino de la memoria y el vino del río y cuando uno siente ese golpecito amargo en el paladar, apenas un pellizco, se enciende por dentro y se torna memoria y río, barco vagabundo y mundo rante, es decir, con más sustancia de hombre, de manera que vaya vino!”
.
(imágenes de Claudia Olivera y Sebastián Russo)
.
Sebastián Russo es sociólogo y docente. Profesor de Sociología del arte y de la imagen (UBA). Co editor de Tierra en trance – Cuadernos de cine latinoamericano. Co director de En ciernes Epistolarias y Revista Carapachay.




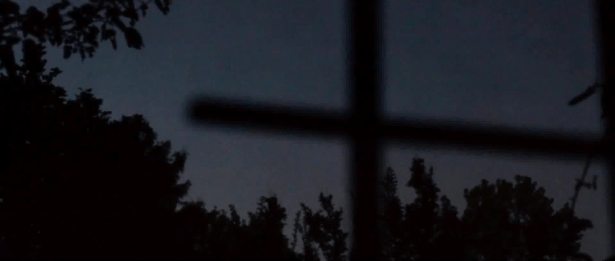
Reblogueó esto en Esfera de arcilla.
Me gustaMe gusta